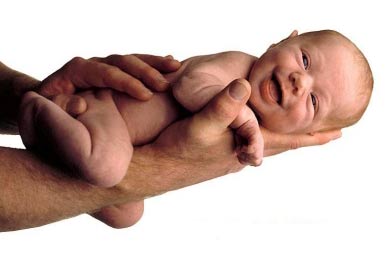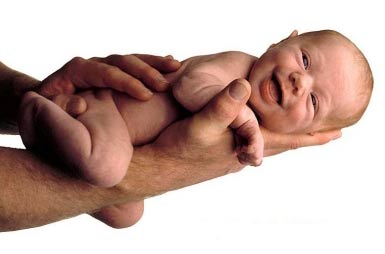Incorporar alimentos en forma precoz al bebé aumenta los riesgos de padecer obesidad, este dato fue arrojado de una reciente investigación realizada en base a al estudio de unos 800 niños. Por lo que recién a partir del cuarto mes de vida, y hasta el sexto, resulta conveniente empezar a darle al pequeño lácteos, frutas y cereales.
Al incorporar alimentos en forma precoz a los bebés y alimentándolos también con fórmula, con la consecuente suspensión de la lactancia, se expone a los pequeños a cuadruplicar las posibilidades de presentar obesidad al alcanzar los tres años de vida, en contraste con aquellos niños que durante los primeros cuatro meses de vida únicamente se alimentaron con leche materna.
Para la realización del estudio, las madres debían responder acerca de cuándo habían comenzado a darles lácteos, cereales o frutas a sus hijos. Al llegar a los 3 años, el equipo de la investigación, considerando parámetros de Indice de Masa Corporal, midió el peso y la altura de cada niño que participó del estudio para precisar si eran obsesos.
De este modo, se concluyó que los bebés alimentados exclusivamente con leche materna durante al menos sus primeros cuatro meses de vida, la edad de introducción de sólidos en la dieta no afectó la posibilidad de sufrir obesidad para los tres años. En cambio, aquellos que desde un comienzo habían sido alimentados con fórmula o que a los cuatro meses dejaron de recibir leche materna y empezaron a ingerir sólidos presentaban cuatro veces más posibilidades de padecer problemas de sobrepeso al llegar al tercer año de vida.
De manera que resulta fundamental que los padres conozcan las consecuencias de la manera en que uno alimenta al bebé, para evitar así que en un futuro tenga posibilidades de ser obeso.
Imagen: